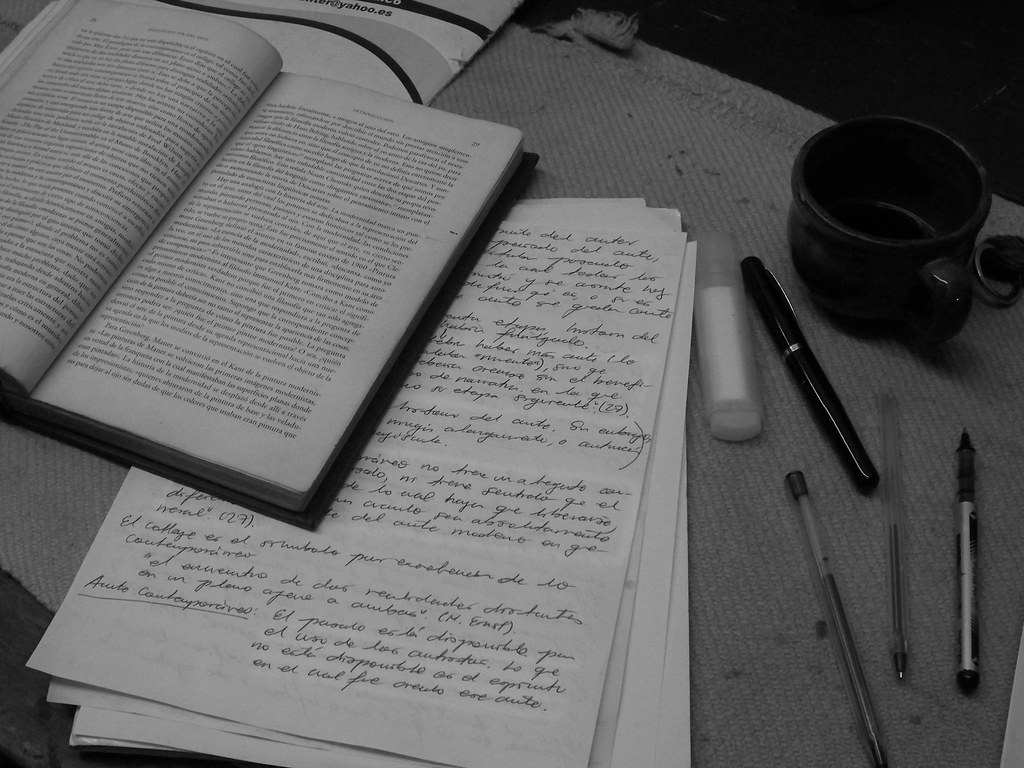- El simbolismo reacciona contra realismo y naturalismo, y privilegia la sugerencia, la musicalidad y las “correspondencias”.
- Nace en la poesía (Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé) y se expande a pintura, teatro y música con fuerte carga onírica y espiritual.
- En artes visuales impone composición antinaturalista, color simbólico y motivos como la mujer fatal; deriva hacia Art Nouveau.
Más que una moda, el simbolismo fue una revolución estética y de sensibilidad que prendió en la literatura y en las artes a finales del siglo XIX. Nacido en Francia y Bélgica, se presentó como una respuesta frontal al realismo y al naturalismo, que privilegiaban la descripción objetiva de la vida cotidiana. Los simbolistas miraron en otra dirección: hacia el misterio, el sueño y la intuición.
Enseguida la idea saltó de la poesía al resto de disciplinas: pintura, teatro y música. Desde el manifiesto de Jean Moréas en 1886, el movimiento apostó por sugerir en lugar de explicar, por descubrir correspondencias secretas entre lo sensible y lo espiritual, y por una escritura musical, ambigua y hermética cuando hacía falta. Su huella se extendió por Europa y el mundo hispano, conectando con el Modernismo y marcando a autores de España e Hispanoamérica.
¿Qué es el simbolismo literario?
En literatura, el simbolismo defiende que las verdades profundas solo se alcanzan por vías indirectas: símbolos clave, metáforas, atmósferas y sugerencias. Moréas definió su programa como adversario de lo didáctico y de la simple descripción; la poesía debía “vestir la Idea con forma sensible”, pero sin agotarla. Esto lo acercó a la consigna del arte por el arte que popularizó Théophile Gautier, y lo distanció del afán demostrativo del naturalismo.
La poética simbolista busca las célebres “correspondencias” de Charles Baudelaire: esas correspondencias entre los sentidos y el espíritu que captamos mediante la sinestesia y la musicalidad del lenguaje. La claridad absoluta se sustituye por la alusión, el doble sentido y un ritmo verbal que actúa como instrumento de conocimiento.
Contexto histórico y orígenes
El simbolismo arranca como reacción postromántica contra el positivismo de la Europa industrial. Frente a la exaltación de lo cotidiano, los jóvenes escritores parisinos reivindicaron la imaginación y la espiritualidad. En ese caldo de cultivo, la obra de Charles Baudelaire —con Las flores del mal, Los pequeños poemas en prosa o Los paraísos artificiales— supuso un punto de giro: su audacia temática (drogas, sexualidad, visiones sombrías) fue tachada de inmoral, pero terminó abriendo camino.
Del parnasianismo —obsesionado con la perfección formal— se escindió un grupo que no compartía esa devoción por el verso pulcro. Los simbolistas abrazaron el hermetismo y una versificación más libre, aunque conservaron rasgos como el gusto por el juego verbal, la musicalidad y el lema del arte por el arte. La ruptura se hizo evidente cuando Rimbaud y otros satirizaron el perfeccionismo parnasiano en clave burlesca.
El impulso definitivo vino de los llamados poetas malditos: Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Tristan Corbière, el Conde de Lautréamont… Verlaine popularizó la etiqueta en su libro Los poetas malditos, donde subrayaba cómo el genio singular de cada autor fue también su condena social, empujándolos a vidas trágicas y a una escritura idiosincrática y hermética.
Rimbaud, con apenas 17 años, buscó su famosa “alquimia del verbo” mediante el “desarreglo de los sentidos”. Su vida bohemia y provocadora lo convirtió en el “enfant terrible” de la poesía. Al tiempo, Stéphane Mallarmé reunió cada semana a seguidores en su casa y acabó por encarnar el corazón más intelectual del Simbolismo, llevando el lenguaje a límites inéditos en piezas como Una tirada de dados jamás abolirá el azar.
Rasgos y estética del simbolismo
El movimiento explora regiones donde la razón no manda: lo onírico, lo espiritual y lo fantástico. Temas como la soledad, la muerte, la alienación, el erotismo o la fascinación por la naturaleza aparecen filtrados por una mirada subjetiva, que recurre a imágenes sugestivas y a una sintaxis a veces elusiva.
En poesía, los simbolistas buscan una musicalidad extrema: aliteraciones, ritmos envolventes, encabalgamientos que sostienen la atmósfera. La sinestesia se vuelve un recurso central —colores que suenan, aromas que toman forma—, y la ambigüedad se asume como valor expresivo, no como defecto.
La prosa simbolista tuvo menos incidencia que la lírica, pero dejó obras imprescindibles: A contrapelo de Joris-Karl Huysmans —novela de culto en la que apenas hay trama y que fascinó a Oscar Wilde hasta el punto de inspirar pasajes de El retrato de Dorian Gray—; los Cuentos crueles de Villiers de L’Isle-Adam; y un teatro de acentos oníricos en el que destacan Axël (Villiers de L’Isle-Adam) y Salomé de Wilde.
Un motivo icónico del período es la mujer fatal, donde Eros y Thanatos se entrelazan; junto a ella conviven símbolos como lirios (delicadeza melancólica), cisnes (pureza), pavos reales (belleza y vanidad) o paisajes que parecen encarnar la soledad del alma.
Cómo interpretar símbolos sin caer en excesos
El simbolismo no convierte todo en alegoría. Tal como han recordado estudiosos y docentes contemporáneos, un mismo color —por ejemplo, el rojo— puede remitir a pasión, amor o sangre, y el blanco tanto a pureza como a muerte; el contexto es lo que decide. Forzar interpretaciones universales empobrece la lectura.
Una manera más fina de leer símbolos es atender a su función dentro del texto: su recurrencia, cómo dialogan con escenas y personajes, y qué red de sentidos activan. Pensemos en un motivo que se repite —la luna— y que, al reaparecer, abre paso a recuerdos o a zonas reprimidas de un personaje; en ese caso, la asociación se construye en la obra, no viene dada de antemano.
Simbolismo pictórico y otras artes
En artes visuales y en la imagen cinematográfica, el simbolismo reaccionó contra el naturalismo y el impresionismo, que buscaban una objetividad casi científica. Los pintores simbolistas recuperaron el “sentido” del arte: su capacidad de provocar emociones profundas y de conectar con lo espiritual. De ahí su preferencia por colores saturados o, en otros casos, por gamas difuminadas y pasteles que potencian lo onírico.
El movimiento no cuajó en un estilo único. Se impuso un lenguaje de formas lineales y ornamentales, composiciones antinaturalistas, y una preocupación por la autonomía de la imagen frente al motivo representado. Este vocabulario formal anticipa en muchos aspectos la estética del Art Nouveau.
En cuanto a técnicas, lo que une a los artistas es la voluntad de no someter la pintura a la reproducción mimética de lo real. Cada obra se concibe como un sistema de símbolos con lecturas abiertas, donde la interpretación depende tanto de la mirada del espectador como de la intención del creador.
Escuelas y grupos: Pont-Aven y los Nabis
Desde 1873, la villa bretona de Pont-Aven atrajo a alumnos de la Escuela de Bellas Artes de París. En 1886 llegó Paul Gauguin y, dos años más tarde, se consolidó un grupo que expuso en el Café Volpini (1889). Apostaron por el uso libre del color —si el artista “sentía” la hierba roja, la pintaba roja—, con grandes manchas y tintas planas, y por el cloisonismo (contornos bien delimitados). Entre los nombres más destacados figuran Émile Bernard, Charles Laval, Meijer de Haan, Paul Sérusier, Émile Schuffenecker, Cuno Amiet, Louis Anquetin o Roderic O’Conor.
Los Nabis —“profetas”, en hebreo— fueron la segunda oleada: jóvenes que, bajo la estela de Gauguin, impulsaron una concepción decorativa del cuadro. Usaron materiales diversos (pintura, cola, cartón) para generar texturas, diseñaron vidrieras y difundieron su obra mediante litografías y grabados. Trabajaron por encargo para teatros, portadas de libros o revistas, lo que multiplicó su visibilidad y, a la vez, diluyó la idea de obra única. Entre sus figuras sobresalen Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Maurice Denis, Félix Vallotton, Ker Xavier Roussel, Henri-Gabriel Ibels y Paul Ranson; por afinidad también se asocian a los grandes simbolistas Gustave Moreau, Odilon Redon y Puvis de Chavannes.
Países y artistas destacados
En Francia brillan Gustave Moreau (Júpiter y Semele, Europa y el toro, escenas míticas y religiosas con atmósferas densas), Pierre Puvis de Chavannes (El pobre pescador, Bosque sagrado, Musas inspiradoras; dibujo sobrio, grandes planos de color), y Odilon Redon, el más “puro” de los simbolistas, que abordó lo mágico y visionario con series en blanco y negro y, después, con color (El sueño, La Esfinge, El nacimiento de Venus).
En el ámbito germánico y austriaco, destacan Gustav Klimt —El beso, el Friso de Beethoven, Palas Atenea, Judith I, Las tres edades de la mujer, Nuda Veritas, Dánae—, y Franz von Stuck (El pecado). En Bélgica, Jean Delville, Fernand Khnopff y William Degouve de Nuncques encarnan una línea de culto a lo misterioso, con el precedente de Félicien Rops. El neerlandés Jan Toorop es una figura clave próxima a Klimt.
En Italia, el simbolismo se apoyó en un realismo minucioso (Gaetano Previati, Giovanni Segantini, Pellizza da Volpedo). En el mundo germano-suizo, sobresale Ferdinand Hodler, y en los países nórdicos, una visión austera y solitaria en Vilhelm Hammershøi, Harald Sohlberg, Thorárinn B. Thorláksson y Magnus Enckell; la excepción finlandesa es Akseli Gallen-Kallela, fuertemente mitológico.
Otros nombres imprescindibles del imaginario simbolista son Carlos Schwabe (Spleen e ideal, La boda del poeta y la musa), Leon Spilliaert (La travesía), Edward Robert Hughes (Un idilio de sueño), Herbert James Draper (Lamento de Ícaro) o Karl Wilhelm Diefenbach, que proyectó su utopía vital en Capri. En España, el simbolismo pictórico tuvo eco a través de Manuel Bujados (en la revista La Esfera) y Néstor Martín-Fernández de la Torre, a quien algunos consideraron “el último simbolista”.
Autores y obras literarias imprescindibles
El canon simbolista sitúa en primer plano a Charles Baudelaire (1821–1867), precursor incontestable; al Conde de Lautréamont (Isidore Ducasse, 1846–1870), autor de Los cantos de Maldoror y faro posterior para el surrealismo; a Stéphane Mallarmé (1842–1898), que llevó la forma poética a nuevas abstracciones (Una tirada de dados…); a Arthur Rimbaud (1854–1891), con Una temporada en el infierno e Iluminaciones; y a Paul Verlaine (1844–1896), poeta de una musicalidad inconfundible (Antaño y hogaño, además de Los poetas malditos).
La estela se prolonga con Jean Moréas (autor del Manifiesto), Albert Samain, Germain Nouveau y, ya en los umbrales del siglo XX, Paul Valéry (1871–1945), quien encarnó la idea de “poesía pura” y dejó obras como La velada con Monsieur Teste y El cementerio marino. Su pensamiento poético influiría en figuras del calibre de Rilke, Adorno, Octavio Paz o Derrida.
En el mundo hispano, el simbolismo se fundió con el Modernismo. Hubo antecedentes peninsulares (Gustavo Adolfo Bécquer, Salvador Rueda) y, sobre todo, una expansión en Hispanoamérica: Julián del Casal y José Martí en Cuba; José Asunción Silva en Colombia; Manuel Gutiérrez Nájera en México; Leopoldo Lugones en Argentina; Julio Herrera y Reissig en Uruguay; Ricardo Jaimes Freyre, Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, Guillermo Valencia y José María Eguren en distintos países; y, como gran difusor en España, Rubén Darío. En la península cultivaron esta sensibilidad Antonio y Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Francisco Villaespesa y Ramón Pérez de Ayala.
Simbolismo y parnasianismo
Puede entenderse el simbolismo como una derivación crítica del parnasianismo. Comparten el aprecio por el trabajo verbal, los juegos de lenguaje y la musicalidad, además del ideario del arte por el arte. Sin embargo, los simbolistas rechazaron el culto al “verso perfecto” y apostaron por atmósferas herméticas, imágenes sugerentes y un subjetivismo más acusado. La separación fue irreversible cuando Rimbaud y otros ridiculizaron a los parnasianos con parodias memorables.
Música y teatro: la voz de lo inefable
La música simbolista se alimentó de la fascinación por Richard Wagner (1813–1883), lector de Schopenhauer. Su “canto declamado” rompió con las formas fijas, y la orquesta dejó de ser apoyo de la voz para convertirse en agente dramático. Su último drama, Parsifal (1882), evidenció la dimensión casi mística que sedujo a escritores y músicos afines al simbolismo.
La colaboración entre poetas y compositores fue intensa: los poemas de Maeterlinck inspiraron a Ernest Chausson (Serres chaudes, 1893–96), Gabriel Fauré musicalizó Verlaine (La Bonne Chanson, 1892–94), y Claude Debussy creó su Prélude à l’Après-midi d’un faune (1894) a partir de Mallarmé. El mito de Pelléas et Mélisande generó partituras de Fauré, Debussy, William Wallace, Arnold Schönberg y Jean Sibelius (1898–1905).
Al lado de ellos orbitan autores que, sin ser estrictamente simbolistas, asimilaron parte de su estética: Saint-Saëns o Paul Dukas trabajando el poema sinfónico, y el ruso Alexander Skriabin, que persiguió correspondencias entre sonidos y colores desde un misticismo personalísimo.
La ópera, por su naturaleza colaborativa (poeta, músico, director, artistas plásticos), se acercaba a la “obra de arte total” anhelada por el simbolismo. No obstante, definir una “música simbolista” estricta es difícil: la categoría, como ha señalado la investigación contemporánea, es flotante y quizá la dimensión simbólica resida más en la dramaturgia y la palabra que en la técnica musical. Aun así, se advierte un gusto por timbres novedosos, multiplicación de semitonos y atmósferas sugerentes.
Iconografía, temas y recursos frecuentes
Más allá de la mujer fatal —donde Eros y Thanatos se abrazan—, el repertorio simbolista incluye flores y animales cargados de sentido (lirios, cisnes, pavos reales), paisajes psíquicos, visiones bíblicas o mitológicas, y una religiosidad que coquetea con lo místico y lo oculto. La pintura se concibe como medio para expresar estados de ánimo, ideas y obsesiones íntimas.
En la paleta conviven colores violentos que intensifican lo sobrenatural con gamas pastel difuminadas que buscan el mismo efecto por otra vía. El dibujo lineal y ornamental, la composición antinaturalista y la síntesis de las formas consolidan ese aire de escena soñada, casi suspendida en el tiempo.
Puentes con otras corrientes y legado
El simbolismo dialoga con el Romanticismo (del que hereda el ansia de absoluto y la subjetividad exacerbada) y reacciona contra el materialismo de la sociedad industrial. Sirve de antesala al Art Nouveau —que aplica su sensibilidad a lo cotidiano— y a las vanguardias del XX, empezando por el surrealismo. También influyó en la escultura (con Rodin, y luego Aristide Maillol, Émile Antoine Bourdelle, Adolf von Hildebrand o Medardo Rosso) y dejó huella en escuelas como la de Pont-Aven y los Nabis, ya mencionados.
En España e Hispanoamérica su legado se integra, sobre todo, en el Modernismo, pero también alcanza a autores posteriores que persiguieron una “poesía pura” o una prosa de atmósfera psicológica. En crítica e historia del arte, la etiqueta “simbolismo” sigue siendo un paraguas amplio para prácticas diversas, un “conglomerado de encuentros individuales” más que un estilo cerrado.
Esta tradición nos recuerda que, si queremos rozar lo absoluto, a veces conviene dejar que la obra hable por alusiones, sin decirlo todo. Entre correspondencias secretas, colores que cantan y versos que laten, el simbolismo convirtió el arte en una vía privilegiada para mirar más allá de las apariencias y, de paso, para desafiar la complacencia de su tiempo y del nuestro.